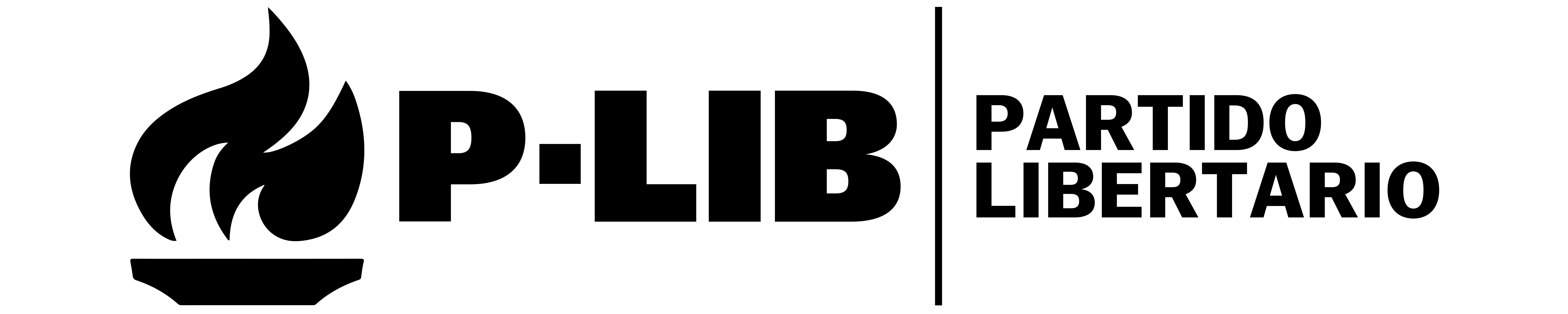Uno de esos temas peliagudos en los que los liberales suelen tener opiniones bastante impopulares es el tema de la propiedad intelectual. Hay algo en el carácter coactivo de las leyes de derechos de autor que nos echa atrás, pero a veces para defenderlas se utilizan argumentos que incluso pueden parecer liberales. Aquí se darán algunas de las ideas que componen la crítica que desde el liberalismo se hace a la propiedad intelectual y por qué su imposición por parte del Estado supone una vía más por la cual se dificulta la coordinación de los agentes económicos.
Derecho de propiedad
El principal error en el que se ha caído es identificar la propiedad intelectual con el derecho de propiedad privada clásico. La idea de este argumento es que, del mismo modo que el propietario de una vivienda cobra al inquilino que la habita, el propietario de una idea tiene derecho a cobrar a aquellos que quieran utilizarla. El peligro de este argumento es que identifica la propiedad intelectual con uno de los principios básicos del liberalismo, haciéndola ver como una consecuencia lógica de nuestro propio punto de partida. Por tanto, se vuelve de una importancia capital deshacer esta confusión y darle a cada cosa el tratamiento jurídico que corresponde.
El derecho a la propiedad privada nace de una necesidad: que los humanos podamos decidir, sin hacer uso de la violencia, quién tiene derecho a usar un determinado recurso. Esta necesidad existe porque los recursos son limitados, mientras que los proyectos para los que se podrían destinar son infinitos. El derecho de propiedad permite que una persona pueda utilizar el recurso, y cualquier otra persona solo podrá hacerlo si llega a un acuerdo con la propietaria. Se genera así un derecho del propietario sobre aquel que quiere utilizar su recurso.
Sin embargo, la propiedad intelectual es una barrera que se pone al uso de ideas, no de bienes materiales. Las ideas son lo que en jerga económica se denomina un «bien no rival», es decir, un bien cuya utilización no impide que otro pueda disponer de él. Por poner un ejemplo, si alguien quisiese recitar el Quijote en una plaza, ello no impide que otra persona pueda leer el Quijote en su casa al mismo tiempo —un caso diferente sería que el sujeto en cuestión le hubiese robado su ejemplar del Quijote para poder recitarlo, nótese la sutil diferencia—. Por tanto, utilizar una idea no interfiere con los proyectos de vida de terceros, por lo que no cabe justificar la soberanía de un individuo o grupo de individuos sobre el uso de dicha idea.
Sin embargo, el argumento que encuentra el derecho de propiedad intelectual suele preocuparse menos por una cuestión tan abstracta y suele ir más al caso práctico: si una persona crea algo, ¿no es injusto que otros se apropien de su idea? Lo que ocurre es que, al esgrimir un argumento similar a este, huelga aclarar que se está defendiendo algo muy distinto del derecho de propiedad. A continuación se desarrolla esta idea.
Privilegio
Cuando los liberales decimos que el derecho a la propiedad es un derecho natural del ser humano es porque es un derecho sin el cual es imposible que se produzca la cooperación social que nos distingue como especie. No es una decisión arbitraria, es que consideramos que una sociedad no puede coordinarse si el derecho de propiedad no está bien definido, y tal descoordinación perjudica a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, esta descoordinación no se produce en bienes no rivales. Dado que cualquier persona puede disponer de ellos en cualquier momento, no necesitan coordinarse para utilizarlo. Por tanto, cabe preguntarse a quién perjudica el uso de dichos bienes.
Sirva el ejemplo de un producto cualquiera que patenta una empresa cualquiera. Al patentarla, esa empresa tiene el derecho exclusivo de vender el producto, fijará el precio que considere y producirá la cantidad que le sea posible. Si nos imaginamos la situación contraria, tal vez puedan verse los efectos que esto tiene realmente. Si esa empresa empieza a vender el producto obteniendo un beneficio, otros empresarios verán que en la producción de ese bien hay una oportunidad de negocio y comenzarán a fabricarlo. En esta situación, la capacidad de abastecer de dicho producto a la población se multiplica —lo cual podría ser crítico si el producto fuese un fármaco por ejemplo—, y con ello su precio se reduce y su accesibilidad para una mayor cantidad de personas aumenta. Por si esto fuera poco, un gran número de empresarios ha obtenido beneficio, así como todos sus empleados y todas las otras empresas que les han aprovisionado de los bienes de capital necesarios. Los únicos que ven que su situación ha empeorado en relación con el caso anterior es la empresa que, vendiendo el producto en régimen de monopolio, hubiese podido mantener sus márgenes extraordinarios durante mucho más tiempo. Es este y no otro el origen histórico de las patentes —no es de extrañar que una de las primeras leyes de patentes promulgadas en la historia en 1623 en Inglaterra llevase el nombre de Estatuto de Monopolios—.
Por tanto, no cabe identificar la propiedad intelectual como un derecho natural como sí lo es el de propiedad privada, sino como un privilegio que otorga el Estado en beneficio del que lo recibe, y en perjuicio del resto de la sociedad. Quedan así suficientemente desarrolladas las razones por las que este privilegio es indeseable. Del mismo modo, tampoco cabe el razonamiento que dice que la patente es necesaria porque sin ella se destruye el incentivo a innovar pues otros pueden quedarse con la idea. El incentivo está en los beneficios extraordinarios que la primera empresa que introduce la innovación y no otra obtiene, así como en la posición de ventaja y prestigio en que se coloca tras ello. Lo que persigue el empresario con la patente no es el simple beneficio, sino el privilegio sobre sus competidores.
Aunque ya se han dado argumentos suficientes, queda tal vez un ámbito en el que merece la pena detenerse algo más: el caso particular de los derechos de autor.
Derechos de autor en el arte
Por supuesto, todos los argumentos ya dados son perfectamente aplicables a este caso particular. Si nuestros argumentos en un plano más abstracto se contradijeran con las conclusiones a las que lleguemos en el ámbito práctico, la contradicción sería imperdonable y motivo para replantearse dichos argumentos desde su raíz. Empero, es cierto que en este ámbito puede hacer falta un razonamiento ad hoc que nos sirva de apoyo adicional, pues en el imaginario colectivo se suele tener más empatía con el artista que con el empresario, y la gente no es tan fácil de convencer.
El argumento esencial en defensa de los derechos de autor es que el artista vive de crear arte y que por tanto no es justo que otro pueda utilizar su arte sin compensarle. Pero este argumento se sostiene igual de mal que con el caso del empresario. Que la situación del artista sea peor en relación con la situación en que gozaba de privilegio no implica una injusticia, ni —aun suponiendo que los incentivos del artista sean meramente económicos, que es algo que en el ámbito del arte no tiene por qué ser así— implica que no exista incentivo. Si muchos pintores imitaron a Picasso, o si muchos ilustradores imitaron a Ibáñez, esto no perjudicó a ninguno de ellos, fueron artistas tremendamente influyentes, y todos los que siguieron su corriente no obtuvieron los mismos beneficios, tanto económicos como de otra índole, que ellos obtuvieron, por lo que el incentivo se mantiene. Y no solo es que no implique una injusticia ni ausencia de beneficio, es que cuanto más libre sea el arte, mayor será la capacidad de los artistas para crear nuevas ideas sin sentirse atados por la legislación, lo cual solo puede ser beneficioso. Un ejemplo de esto es el caso de Shepard Fairey.
Shepard Fairey es un artista estadounidense conocido por un famoso retrato que hizo de Barack Obama durante su campaña de 2008, retrato que hizo basándose en una imagen del presidente propiedad de la agencia de noticias Associated Press. Si bien su condena final fue por alteración de pruebas durante el juicio, la realidad es que dicho juicio se produjo por haber hecho un dibujo de una imagen con derechos de autor. En este caso no se pudo impedir que la imagen se hiciese muy conocida, pero sí se mandó un mensaje claro: «no hagáis lo que hizo Fairey». Este caso es especialmente reseñable por las tremendas consecuencias que tuvo: el retrato de Fairey fue una importante imagen de campaña del que acabó siendo el primer presidente negro de Estados Unidos. ¿Es acaso más justo arrebatarle a Fairey u otros artistas la posibilidad de expresarse de este modo? ¿No es, precisamente en el arte, más importante que en otros contextos que los artistas puedan ser libres? La realidad es que los derechos de autor y la condena de Fairey en particular posiblemente lleven a más de un artista a la autocensura.
Un último argumento que quisiera tratar es el de la falsificación. Esto es, que los derechos de autor son la herramienta jurídica para luchar contra la falsificación y la piratería, que no producen ningún efecto positivo e impiden que los artistas ganen dinero por su trabajo. Este argumento es cierto en parte. En este caso, quisiera dar el ejemplo de Spotify y su origen, muy relacionado con la piratería. Spotify fue fundada en Suecia en 2006. En ese mismo país, dos años antes, nació la página web The Pirate Bay, una web en la que se podían encontrar torrents de muchos tipos de contenidos, entre ellos música. Esto lógicamente suponía un grave problema para la industria musical, cuyos ingresos veían menguar. Ante la súbita transformación que la tecnología estaba trayendo, la industria tuvo que adaptarse, y la forma de hacerlo fue con Spotify, una plataforma de música gratuita, pero que pagaba a los artistas, a diferencia de The Pirate Bay. No fue el Estado quien encontró la solución, pues sus leyes no impidieron que la piratería surgiese, sino que fue el mercado, atendiendo a las demandas de usuarios, artistas y productores.
Pero esto no es algo exclusivo de la era moderna. Por poner un ejemplo más atemporal, el trabajo de muchos expertos en arte es certificar la autenticidad de una obra en un museo o en una subasta. Esto tiene un motivo: los consumidores están dispuestos a pagar más por una obra que está certificada como verdadera por un árbitro que ellos consideran de confianza si ello les evita correr el riesgo de pagar por una obra cuya autenticidad es incierta. Y no es el Estado el que hace esto posible. Es decir, no es que la falsificación no deba ser perseguida, sino que, como suele ocurrir, esto se hace de forma más eficiente en el mercado. Es en el mercado donde consumidores, artistas, productores y mecenas deciden cuántos recursos están dispuestos a invertir en perseguir la falsificación, y los criterios con los que toman esa decisión cambian constantemente en función de las necesidades subjetivas de los individuos cooperando en sociedad. Pero si el Estado impone una regla, esta será un criterio inmutable, que puede ser más o menos acertado, pero que nunca podrá responder al incesante cambio en las necesidades de los agentes económicos, produciendo por tanto descoordinación entre ellos. Además, como puede verse en el ejemplo de Spotify, a veces la piratería es consecuencia de las malas prácticas de grandes empresas, y el advenimiento de la piratería o la falsificación es una forma de competencia que les obliga a reinventarse, y esto es algo que surge espontáneamente como consecuencia de la demanda de los consumidores, pero a lo que nunca podría adaptarse ninguna ley estatal.
Otro caso muy importante es el del software libre. Se llama software libre a cualquier programa cuyo código es público, y que por tanto cualquier usuario se puede descargar para utilizarlo, leerlo o modificarlo de manera gratuita. La principal ventaja que tiene esto es que hay una comunidad en Internet de miles de personas desarrollando constantemente estos programas, lo que permite superar ciertos límites que no están al alcance de una empresa al uso. Un ejemplo de software libre es el sistema operativo Linux. Cabe destacar que la existencia de Linux no ha destruido ni por asomo el mercado de otros sistemas operativos no libres como Windows o MacOS. Simplemente son modelos de negocio diferentes que pueden coexistir, porque sí, aunque Linux sea gratis, las empresas que lo desarrollan ganan dinero. El caso del software libre es un caso empírico que nos muestra que en entornos sin propiedad intelectual el mercado funciona, y permite que la innovación se dispare.
Se demuestra así que este no es sino un caso particular del más general Teorema de la imposibilidad del estatismo, por el cual cualquier intromisión estatal acaba generando descoordinación en la sociedad.
Referencias:
- Sobre el Estatuto de Monopolios y otras cuestiones históricas: «Historia de los derechos de autor», Ronan, 2006, p. 24.
- Sobre Spotify y The Pirate Bay: Ernesto Van der Sar, 19 de marzo de 2018, TorrentFreak.
- Sobre el caso de Shepard Fairey: 7 de septiembre de 2012, 20 minutos.